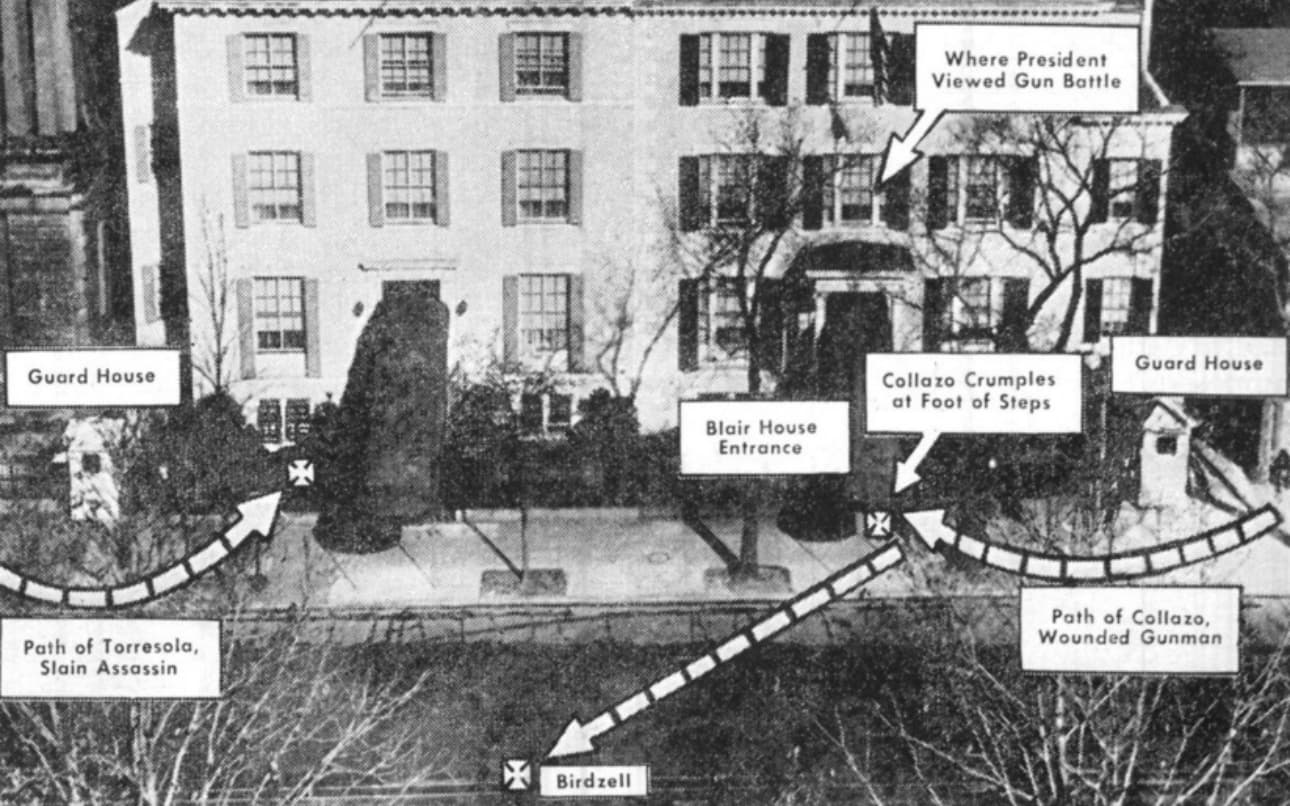Insultar es libre, defenderse es pecado
La democracia no exige silencio. Exige valor. Y ese valor incluye defender la verdad, la honra y la familia cuando corresponde


En tiempos recientes, hemos normalizado una expectativa injusta; los servidores públicos y sus familiares deben aceptar insultos y ataques personales en silencio, como parte del "costo" de la vida pública. Sin embargo, esa expectativa, además de errada, atenta contra uno de los principios más sagrados de nuestra democracia, el derecho a la libre expresión.
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos —y nuestra propia Carta de Derechos— no distingue entre ciudadanos comunes y figuras públicas. La protección de la palabra libre nos ampara a todos, incluidos quienes dedican su vida al servicio público y a sus seres queridos. Ser servidor público, o familiar de uno, no implica la renuncia a la dignidad personal ni a los derechos constitucionales.
Algunos sectores —particularmente aquellos que son rápidos en criticar y lentos en aceptar respuesta— han querido imponer un doble estándar. El derecho irrestricto a insultar y la censura moral a quien, legítimamente, se defiende. Pretenden que la tolerancia sea unilateral y que quienes sirven al pueblo y sus allegados, no tengan derecho a poner en su sitio la difamación ni a rechazar el agravio.
Defender la honra propia y de la familia no es un acto de debilidad. Todo lo contrario, es un acto de valentía. Hacerlo, requiere firmeza, salir a expresarse en un ambiente donde cada palabra puede ser distorsionada por quienes prefieren el escarnio sobre el respeto. Exponer la verdad y responder con dignidad es un acto de coraje en tiempos donde el insulto fácil parece tener aplauso automático.
A lo largo de la historia, líderes de todos los niveles han ejercido su derecho de libre expresión para defenderse y defender a los suyos. Desde Ronald Reagan, quien con agudeza contestaba ataques personales con humor inteligente, hasta figuras contemporáneas como el gobernador Ron DeSantis, que no teme responder con firmeza ante ataques a su gestión y familia. Ejemplos sobran para recordar que el servidor público no está obligado a ser un blanco mudo.
Una democracia fuerte se sostiene en la libertad, no en el silencio forzado. Defenderse no es un exceso ni una falta de prudencia; es un ejercicio legítimo de ciudadanía. El derecho a la palabra no es exclusivo de los críticos. También ampara a los que son blanco de la crítica, y más aún cuando esa crítica cruza la línea del respeto.
Hoy más que nunca, en momentos donde la política se ha convertido en terreno fértil para la manipulación y la calumnia, es esencial recordar que el respeto y la libertad son caminos de doble vía. La dignidad de los servidores públicos —y de sus familias— merece ser defendida con la misma fuerza con la que defendemos la libertad de expresión de todos.