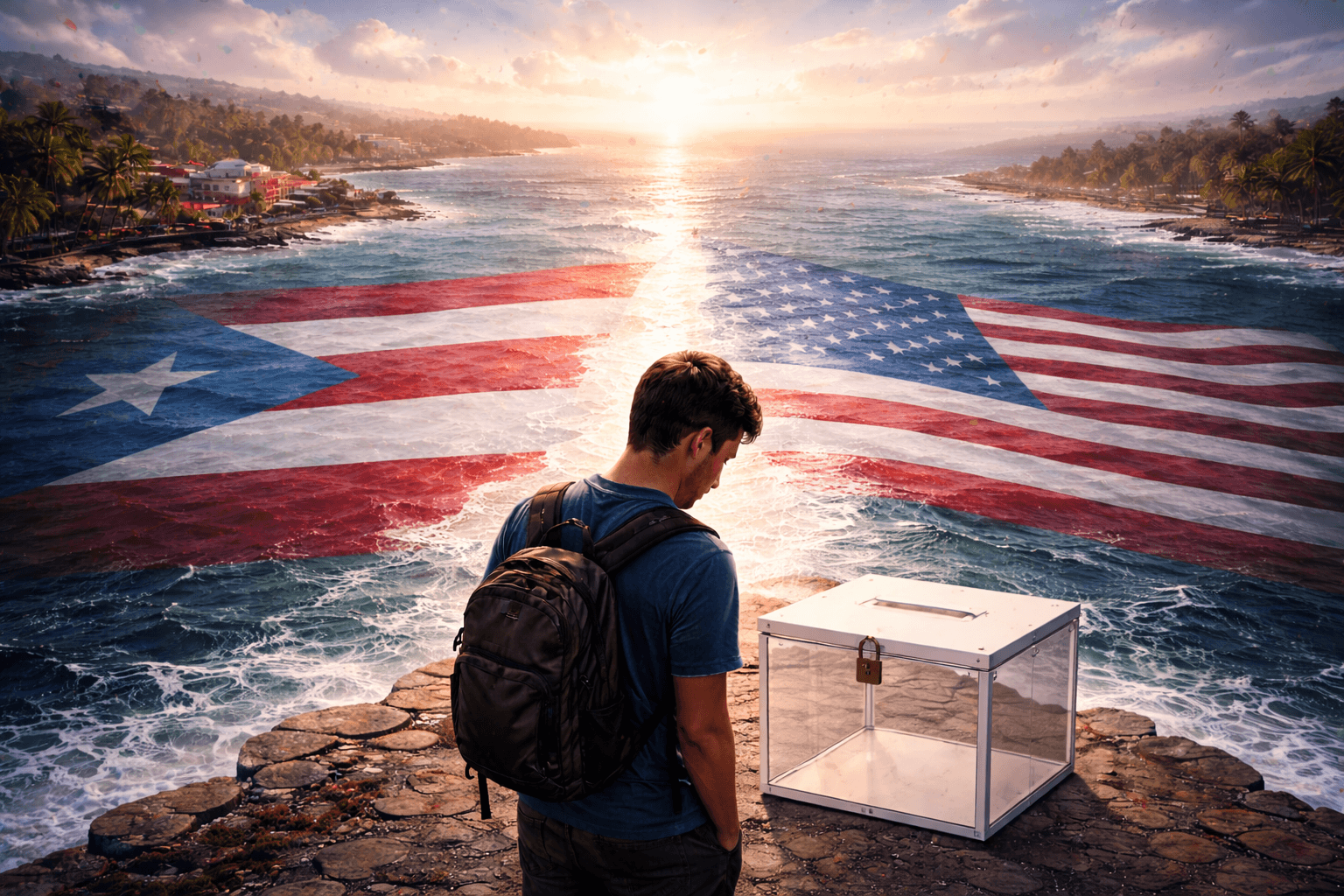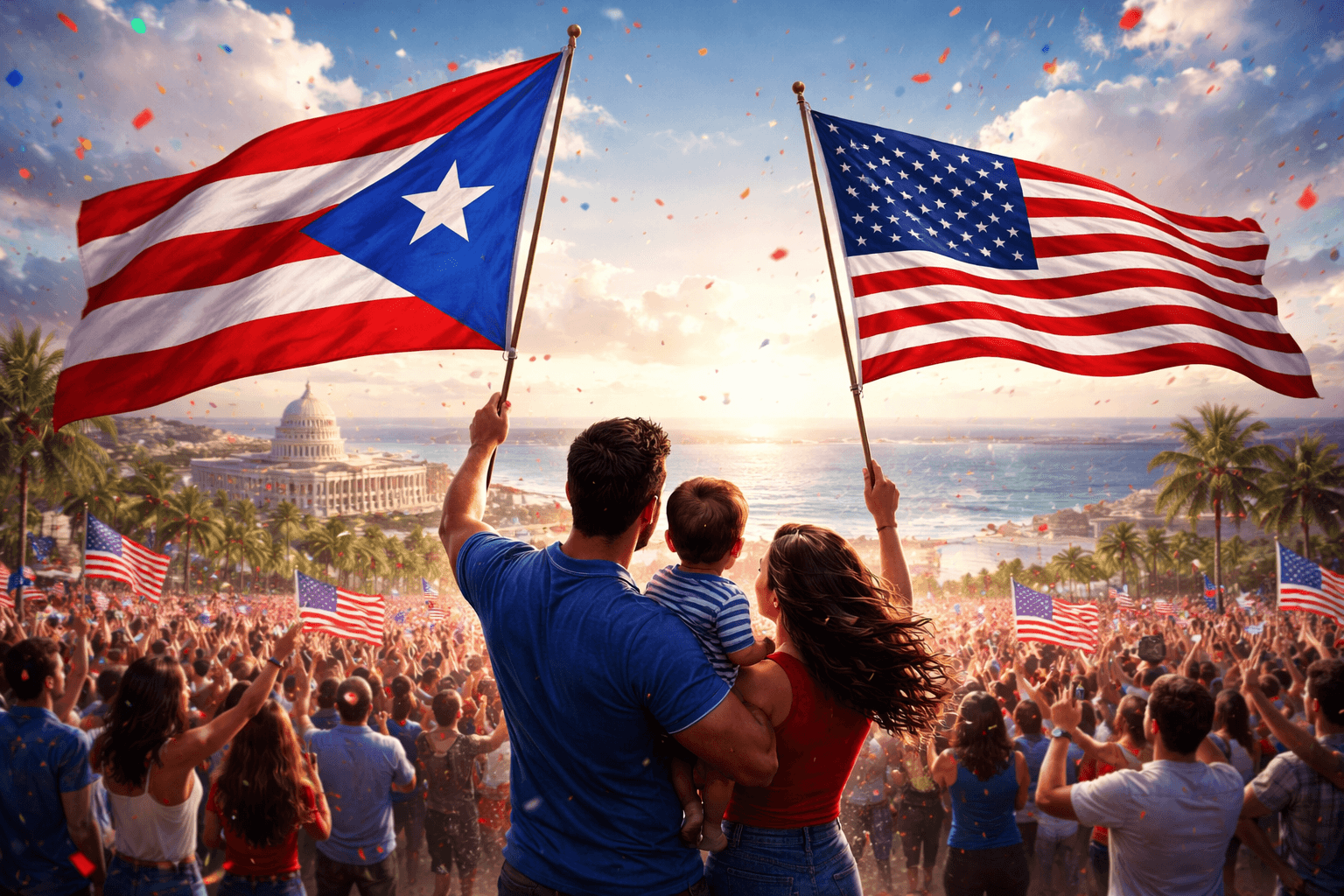La emergencia que tampoco sabemos administrar
“La violencia no es inevitable. Lo inevitable es que sigamos fallando si no administramos esta emergencia con responsabilidad, continuidad y verdad“


Ella era joven, profesional, autosuficiente. Venía de una familia unida, con valores cristianos y un sentido claro de lo que era el esfuerzo y la responsabilidad. Una historia que la sociedad suele usar como explicación de por qué “a unas les pasa y a otras no” y aun así, le pasó.
Confió en un hombre mayor en el trabajo, creyó en su madurez, lo idealizó. Se mudó con él contra la voluntad de sus padres, convencida de que así funcionaban las relaciones adultas. Poco a poco dejó de ser ella. Empezó a vestirse “como él prefería”, se distanció de amistades, redujo el contacto con su familia y vivía para atender, resolver y complacer. Estudiaba, trabajaba, limpiaba, planchaba, hacía la compra y seguía sin tener vida propia.
Los gritos se volvieron rutina. El control también. La manipulación emocional era constante y las infidelidades se normalizaron como parte del paisaje. Hasta que un día el miedo se hizo físico: vidrios rotos, fotos destruidas, cuadros por el piso. Ella, en shock, recogiendo todo como si limpiar fuera parte de su obligación emocional. Porque así nos crían: a cargar con el desorden emocional de otros, a aguantar, a no exagerar, a tener paciencia, a no alzar la voz.
Fue una amiga quien la sacó del trance. La obligó a empacar y salir. Ella, desorientada, solo metió un traje de baño, unos tenis y nada más. Antes de irse quiso enviar un correo de trabajo, como si el acto de cumplir pudiera sostenerla. Pero él llegó antes, la confrontó, gritó, manipuló. Y, aun así, ella corrió por un lado y no volvió.
Solo entonces entendió que no estaba sola porque él la aisló: estaba sola porque la sociedad le enseñó a quedarse callada. Le enseñó que el silencio es virtud, que la sumisión es prudencia, que la intuición se interpreta como exageración y que la violencia se minimiza como “problemas de pareja”. Esa es la violencia más invisible: la que se internaliza.
Esta historia no es única. La diferencia es que ella sobrevivió y si a una mujer con educación, trabajo, apoyo familiar y estabilidad económica le pasa, ¿qué queda para las que no tienen esas herramientas? ¿Para las que tienen hijos que dependen de su fortaleza? La violencia contra la mujer no es un problema individual: es el síntoma de una sociedad que sigue reproduciendo estructuras, creencias y prejuicios que nos colocan en vulnerabilidad desde niñas. Es también el reflejo de instituciones que nunca han operado con la continuidad, visión y rigor que la vida de una mujer requiere.
Es otro ejemplo de cómo el servicio ciudadano se ve afectado por la falta de gerencia efectiva; de cómo un gobierno que no ejecuta alimenta emergencias que corroen nuestras instituciones y sabotean su funcionalidad. Cuando escuchamos charlas, análisis y discursos, todos coinciden en que la raíz de nuestros males es la educación. Pero ¿entonces qué pasa? Tenemos un Departamento de Educación con un presupuesto mayor al de muchos países, incluso más alto que el de República Dominicana, que con una población de 13 millones opera con menos de la mitad y aun así seguimos sin ver resultados. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno populista que prefiere sacrificar proyectos, leyes, presupuesto y tiempo antes que aceptar que lo que hizo “el otro” funcionó. Esa rigidez ideológica nos cancela automáticamente como sociedad de progreso.
Un ejemplo sencillo, relacionado con la falla del sistema en la atención a la violencia, es lo que ocurrió “los otros días”: en el 2021 se declaró una orden de emergencia que creó el comité PARE, revisó protocolos, capacitó personal y viabilizó, por primera vez, la radicación electrónica de órdenes de protección. Fue un paso importante porque una emergencia no se declara: se administra. Pero esa arquitectura se detuvo con el cambio de administración. Lo que debía convertirse en política pública sostenida terminó siendo un proyecto interrumpido, víctima del calendario electoral y del cortoplacismo que define demasiadas decisiones en Puerto Rico.
Hoy se detienen iniciativas basadas en evidencia como lo fue PARE y, a la vez, organizaciones sin fines de lucro como Proyecto Matria, Taller Salud y los hogares refugio para mujeres víctimas de violencia de género enfrentan recortes severos por la merma de fondos federales tras la guerra cultural que lleva la administración Trump. Mientras esto ocurre, avanzan iniciativas con un claro giro ideológico: proyectos que redefinen la personalidad jurídica desde la concepción, creando conflictos directos entre los derechos del feto y los de la mujer; y decisiones judiciales que eliminan disposiciones del feminicidio por “discrimen de sexo”, ignorando por completo la realidad estadística y cultural de la violencia íntima. Estas medidas no protegen: confunden, retroceden y colocan la seguridad de las mujeres en un campo minado de controversias constitucionales y choques normativos.
Nada de esto es casualidad: es el resultado directo de un modelo político que prefiere el populismo sobre la gerencia, la ideología sobre la evidencia y la agenda de turno sobre la continuidad institucional. La violencia contra la mujer requiere datos, métricas, protocolos, coordinación, tecnología y liderazgo sostenido. Requiere continuidad. Nada de eso es espectacular para cámaras ni produce aplausos fáciles. Por eso no se prioriza y ese es el verdadero fracaso.
La violencia que vivimos no empieza solo en la casa: empieza y se perpetúa en la sociedad. En la crianza que enseña a las niñas a aguantar y a los niños a dominar. En los discursos que demonizan el feminismo. En el machismo religioso que se disfraza de moral. En los medios que ridiculizan las señales de peligro. En las instituciones que no se atreven a incomodar a su base política. En los gobiernos que cambian de rumbo cada cuatro años sin medir consecuencias.
El Estado tiene un rol central, pero la sociedad lo sostiene. La violencia se reproduce en el silencio, en la vergüenza, en la culpa, en la normalización de lo inaceptable y se combate con educación, con rigor, con sistemas que funcionen, con instituciones que trasciendan administraciones y con una ciudadanía capaz de mirar el problema sin filtros ideológicos.
En el mes de concientización sobre la violencia contra la mujer, muchos se limitan a contar muertes: cuántas subieron, cuántas bajaron, como si se tratara de la temperatura o del presupuesto. Y así se ha ido reduciendo el problema y deshumanizando la vida misma. Pero la violencia tiene otros números que revelan la raíz del problema: solo en 2023 se registraron 7,638 incidentes de violencia doméstica, más que en 2022 (7,362) y 2021 (7,146). Miles de mujeres cruzan cada año la puerta de una comandancia o un tribunal intentando radicar querellas u órdenes de protección que muchas veces se pierden entre la burocracia y el dolor indeleble de la revictimización.Estos números ni siquiera capturan la magnitud real: excluyen los casos no denunciados, los que nunca llegan a trámite y los que se silencian por miedo. No son solo estadísticas, son señales de un sistema que falla en la raíz.
La verdadera valentía no es aguantar, la verdadera valentía es aceptar que, como sociedad, le hemos fallado a las mujeres y que seguir negándolo solo garantiza que más historias como la de ella y tantas otras, sigan ocurriendo sin que nadie responda.
La violencia no es inevitable. Lo inevitable es que sigamos fallando si no administramos esta emergencia con responsabilidad, continuidad y verdad. Porque, de camino a casa, quiero ser libre, no valiente.