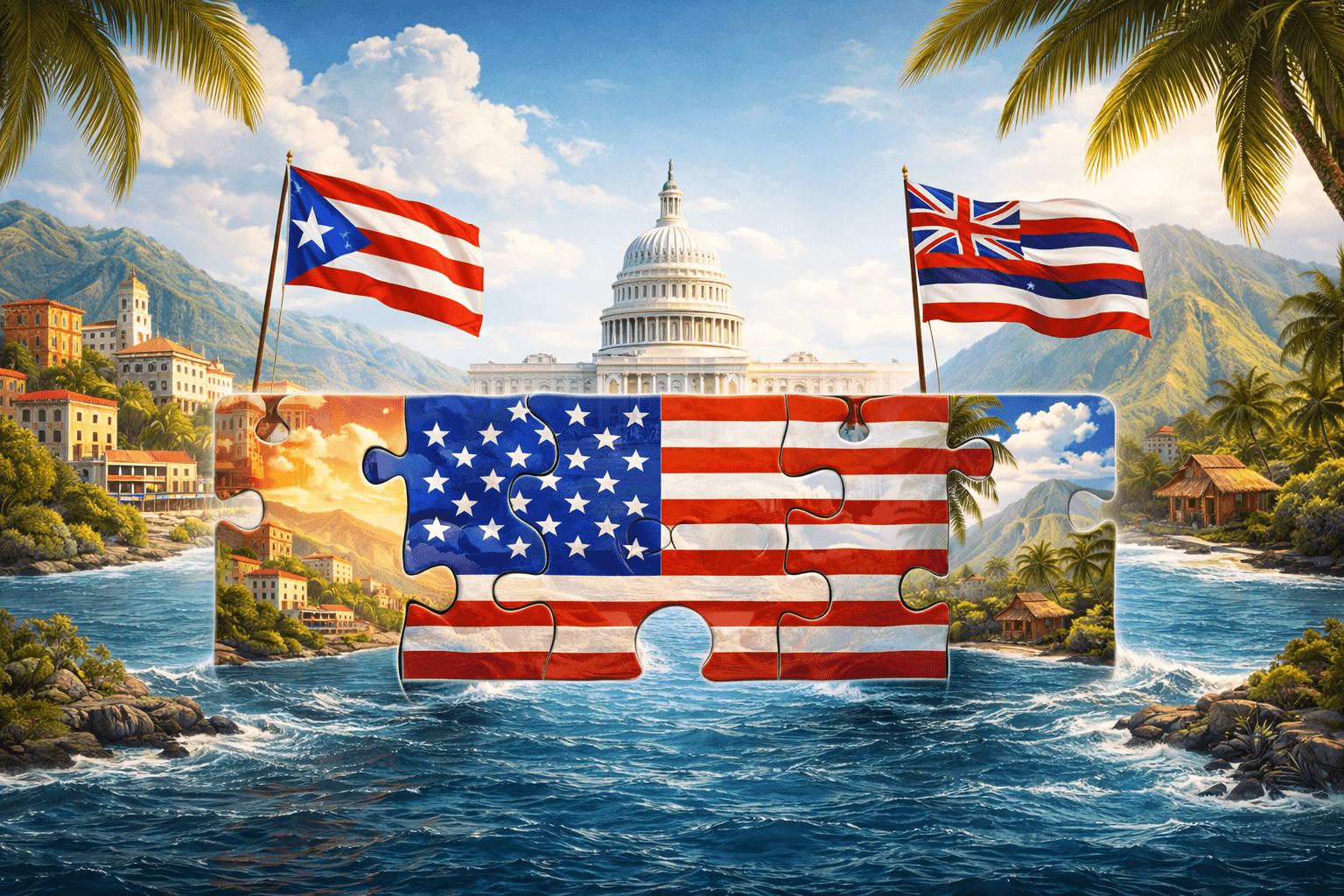Un gobierno que sirva: el punto de partida
“Cerrar el año invita a hacerse una pregunta más básica que cualquier debate partidista: para qué existe el gobierno“


En Puerto Rico se discute mucho de política partidista, pero poco de cómo funciona el gobierno en la práctica. Se debate quién gana, quién pierde y quién controla la narrativa, mientras la experiencia cotidiana de la ciudadanía se vuelve cada vez más incierta. Cuando los servicios fallan, cuando los procesos se detienen o cuando las reglas cambian sin explicación, la política deja de ser abstracta y se convierte en algo profundamente personal.
Ese desgaste no ocurre de un día para otro. Es el resultado acumulado de decisiones mal ejecutadas, de una gerencia pública debilitada y de una política partidista que con frecuencia ha priorizado el cálculo inmediato y las promesas de campaña sobre el funcionamiento real del Estado. No es que falten leyes, diagnósticos o talento técnico; es que la capacidad de administrar con continuidad, datos y propósito ha ido cediendo terreno.
Desde el punto de vista técnico, el problema del presupuesto no se reduce a cuánto se asigna, sino a cómo se conciben, evalúan y ejecutan las decisiones fiscales. En la última década, particularmente tras la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal, quedó al descubierto cómo históricamente se trabajaba el presupuesto en Puerto Rico: solicitudes preparadas de manera aislada por agencias, escasa coordinación interagencial, procesos manuales, poca integración tecnológica y una débil cultura de planificación. La fragmentación no era la excepción; era la norma.
Uno de los hallazgos más importantes que dejó la Ley PROMESA y que con frecuencia se pasa por alto, es que la quiebra del gobierno no fue producto exclusivo de falta de recursos. Lo que quedó expuesto fue la ausencia de controles administrativos robustos, la toma de decisiones desconectada de datos reales y una cultura de gestión marcada por compromisos políticos sin respaldo fiscal ni operacional. Durante años se gastó sin información integrada, sin proyecciones confiables y sin mecanismos efectivos de seguimiento. El problema no era solo cuánto dinero entraba, sino cómo se decidía gastarlo y cómo se evaluaban sus resultados.
PROMESA obligó a corregir parte de ese desorden. Se estandarizaron procesos, se fortalecieron controles y se introdujeron parámetros más claros para la toma de decisiones fiscales con el objetivo de estabilizar la salud fiscal tras la reestructuración de la deuda pública. En ese proceso se iniciaron esfuerzos como la Reforma Presupuestaria y la integración gradual de tecnología en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Estos ajustes permitieron identificar fallas estructurales y comenzar correcciones necesarias. Sin embargo, ese aprendizaje no puede quedarse en el mero cumplimiento de requisitos externos. Si la reforma fiscal se concibe solo como una imposición, pierde su potencial transformador.
El reto de fondo es convertir esos ajustes en un cambio de paradigma permanente en la administración pública. Esto implica planificación basada en datos, coordinación real entre agencias, uso efectivo de tecnología y desarrollo continuo de capacidades. Puerto Rico cuenta con los recursos para hacerlo, incluyendo instituciones académicas como la Universidad de Puerto Rico y su conocimiento en política pública, administración y análisis fiscal. Ese saber debe integrarse de forma sistemática al funcionamiento del Estado.
La evidencia comparada demuestra que este tipo de transformación es posible. Existen países con administraciones públicas efectivas como Canadá y Nueva Zelanda, así como experiencias exitosas en América Latina, entre ellas Uruguay y Costa Rica. Dentro de Estados Unidos, la mayoría de los estados ha adoptado marcos presupuestarios basados en desempeño, con métricas claras y evaluación continua de programas. En estos contextos, la política define prioridades y la gerencia garantiza coherencia y continuidad. El liderato cambia, pero los procesos permanecen.
En Puerto Rico, sin embargo, la falta de continuidad institucional sigue siendo una de las debilidades más persistentes. En teoría, los procesos del Estado deberían sobrevivir a los ciclos políticos. En la práctica, muchos proyectos se reinician con cada cambio de administración. Sistemas que se diseñan, reformas que se estructuran y equipos técnicos que se forman pierden fuerza o desaparecen. La memoria institucional no se protege como un activo; se trata como una carga.
Las consecuencias de una gerencia pública débil no se quedan en los organigramas ni en los informes; se reflejan en la vida cotidiana. Un sistema de salud fragmentado y mal coordinado eleva el gasto público, debilita la prevención, limita la atención en salud mental y deja a poblaciones vulnerables sin respuestas oportunas. El aumento de costos no se ha traducido en mejor acceso ni en mayor calidad de los servicios. No se trata de desconocer la complejidad del gobierno, sino de vivir las consecuencias de una administración que no logra sostener lo básico.
Estas fallas también afectan la capacidad del Estado para prevenir daños y proteger a quienes enfrentan mayores riesgos. La persistencia de la violencia intrafamiliar y otras formas de vulnerabilidad social, incluyendo el abuso sexual infantil, el maltrato a adultos mayores y la violencia de género, evidencia la ausencia de una política pública integrada que articule prevención, servicios sociales, salud, vivienda y seguridad. Cuando la respuesta es reactiva y fragmentada, las consecuencias son reales y evitables.
Por otro lado, la crisis energética que nos persigue refuerza este patrón. Los contratos y ahora demandas, con operadores privados como LUMA, Genera y New Fortress Energy han puesto en evidencia una falta de gerencia estratégica del Estado. Más allá del debate ideológico, el problema central ha sido la incapacidad gubernamental para definir metas claras, fiscalizar con rigor y proteger el interés público. El resultado ha sido un servicio inestable, costos crecientes y una ciudadanía que paga más por un sistema que funciona peor.
Muchos de estos problemas se analizan como crisis separadas, pero comparten una raíz común: un Estado que no planifica de manera integrada, no coordina agencias y no mide su desempeño en función del impacto real sobre la gente. Esa fragmentación abre espacio a debates artificiales y guerras culturales, donde se intenta resolver desde la ideología lo que debería resolverse desde la administración efectiva.
Cuando se examinan los retos sociales de la isla, el punto de partida suele ser el mismo: la calidad y efectividad del sistema educativo. Una educación que funcione no solo impulsa la movilidad social y el desarrollo económico; también incide directamente en la salud física y mental, en la convivencia y en la prevención de la violencia. Un sistema educativo sólido forma ciudadanos con herramientas para manejar conflictos, respetar la vida en comunidad y comprometerse con el bienestar colectivo. Cuando esa base falla o se interrumpe, los problemas sociales se multiplican y el Estado termina respondiendo de forma reactiva.
Por eso es importante que en cada oportunidad que se presente, se enfatice la importancia de la administración pública como eje del desarrollo de Puerto Rico. No puede seguir pasando desapercibida mientras los temas del día nos desvían de los problemas estructurales que realmente debemos atender. Necesitamos líderes y políticos responsables que conozcan el sistema que administran y entiendan cómo operarlo con rigor y continuidad. Llevo más de doce años escribiendo columnas de opinión y seguimos discutiendo los mismos problemas. Esa repetición no es normal ni saludable para una democracia; es una señal alarmante de que no hemos logrado institucionalizar soluciones ni sostener lo que funciona.
Cerrar el año invita a hacerse una pregunta más básica que cualquier debate partidista: para qué existe el gobierno. Un gobierno que sirva no es una consigna ni un ideal abstracto. Es una expectativa básica en cualquier democracia funcional. Servir implica funcionar, pero funcionar para algo concreto: garantizar servicios esenciales, reglas claras y procesos estables, con los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones.
La gente no le pide al Estado perfección; le pide que funcione. Que los servicios lleguen, que los procesos sean claros y que las decisiones no cambien cada vez que cambia el viento político. Eso es, en esencia, un gobierno que sirva no es una utopía. Es una obligación democrática y si se quiere hablar seriamente del 2026, ese debería ser el punto de partida.