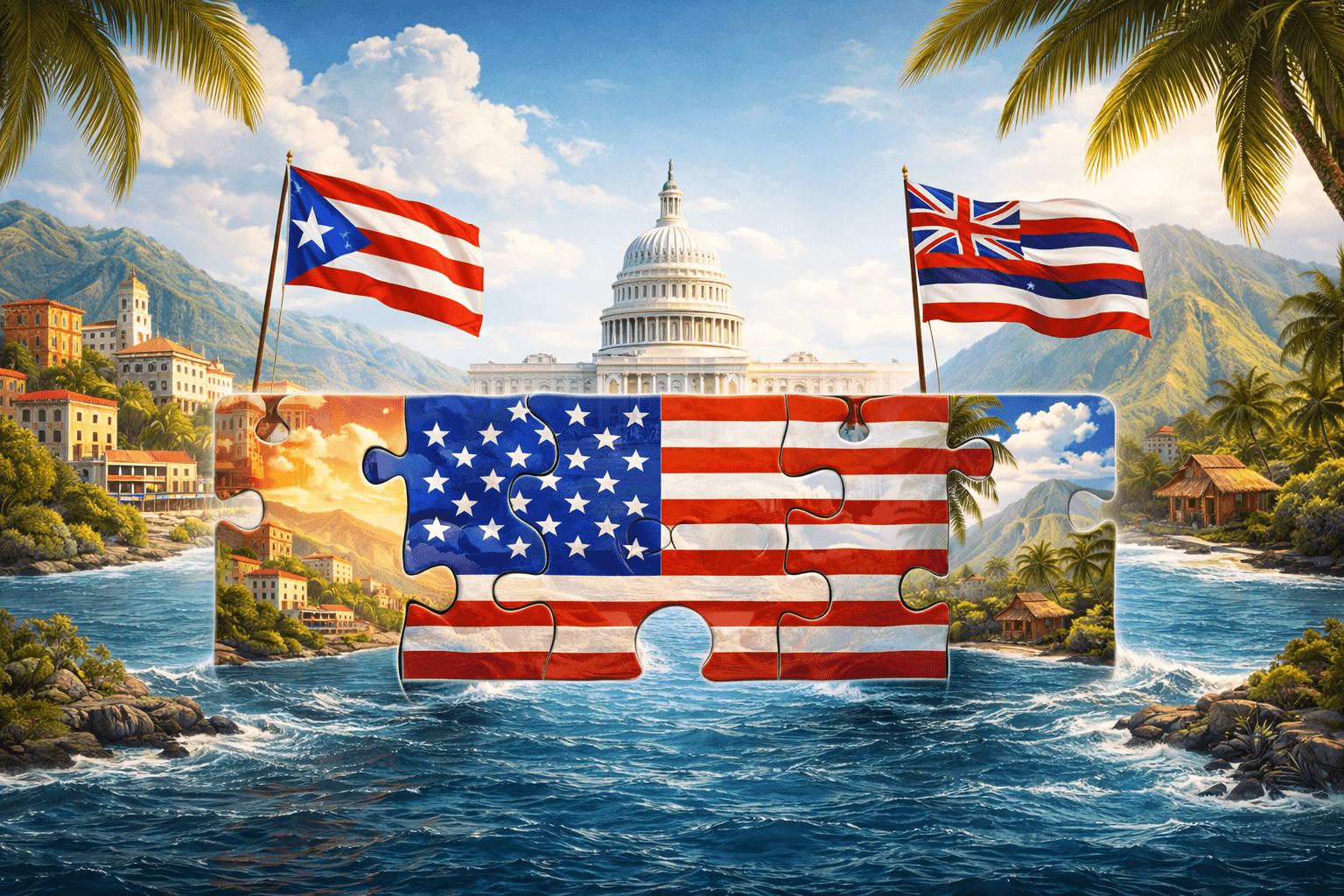El género de la justicia
Las mujeres seguimos enfrentando un patrón de asesinatos vinculados al poder, al control y a la dominación

Ema Marrero.

La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que declaró inconstitucional el inciso (e)(5) del Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico, ha generado titulares, aplausos y rechazos. Pero más allá del ruido, es importante entender de qué trata este caso y qué resolvió realmente el tribunal.
El Artículo 93 del Código Penal es el que define el delito de asesinato y sus modalidades agravadas, incluyendo el asesinato en primer grado, que se castiga con 99 años de prisión. En 2021, con la aprobación de la Ley 40, se añadió dentro de ese artículo la figura del feminicidio, definida como el asesinato de una mujer “por razones de género”, cuando el acto está motivado por control, dominación o desprecio hacia la víctima por ser mujer. El inciso específico que fue impugnado, el (e)(5), tipificaba el feminicidio cuando existieran “actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas de violencia, maltrato o amenazas” en el contexto de una relación de pareja.
El Tribunal de Apelaciones, según el Poder Judicial de Puerto Rico, es “el foro intermedio del sistema judicial y su función principal es revisar las decisiones de los Tribunales de Primera Instancia para determinar si se aplicó correctamente la ley y si se respetaron los derechos de las partes.” En otras palabras, no celebra nuevos juicios ni evalúa nuevamente la prueba, sino que revisa si hubo errores de derecho o de procedimiento. Sus decisiones son emitidas por paneles de tres jueces y pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo mediante certiorari.
En este caso, el Apelativo no eliminó el delito de feminicidio ni negó la existencia de la violencia de género. Lo que determinó fue que la redacción del inciso (e)(5) era vaga e imprecisa, y por tanto violaba el debido proceso de ley. El tribunal sostuvo que expresiones como “actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas de violencia, maltrato o control” eran tan amplias que una persona común no podría prever con certeza qué conducta específica constituía delito. Además, advirtió que la disposición podía generar una presunción implícita de culpabilidad y que, al limitarse a víctimas mujeres, creaba una clasificación basada en sexo sin que el Estado demostrara que era necesaria para adelantar un interés apremiante.
Por otro lado, es menester explicar que el feminicidio se incorporó al Código Penal en 2021 en el contexto de la declaración de emergencia por violencia de género. No fue un gesto simbólico, sino un intento por nombrar una realidad: los asesinatos de mujeres motivados por poder, control y dominación. No altera la pena, ya es asesinato en primer grado, pero sí añade una capa de comprensión. Reconocerlo así permite generar estadísticas, entender patrones y diseñar políticas públicas más efectivas.
Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2020, en Puerto Rico se reportaron 397 asesinatos clasificados como violencia doméstica. Sin embargo, esa cifra solo incluía los casos que cumplían con los criterios de la Ley 54, es decir, los que se daban dentro de una relación de pareja. Muchos otros crímenes de odio, transfeminicidios o asesinatos de mujeres fuera del ámbito íntimo, quedaron fuera del registro estatal.
Con la adopción del término feminicidio a partir de 2021, el conteo se amplió para incluir feminicidios íntimos (parejas o exparejas), no íntimos (conocidos o desconocidos), transfeminicidios y feminicidios indirectos, vinculados a trata humana, explotación o crimen organizado.
Al incluir este término, la diferencia fue abismal. En 2021, la Policía reportó 12 feminicidios bajo la Ley 54, mientras el Observatorio de equidad de género, documentó 53 asesinatos de mujeres por razones de género. En 2022 fueron 15 oficiales frente a más de 30 según el Observatorio. En 2023 y 2024 las cifras comenzaron a acercarse, con 29 feminicidios confirmados en ambos años. En 2025, hasta septiembre, la Policía ha confirmado 15 feminicidios íntimos, pero el Observatorio reporta 48 asesinatos de mujeres por razones de género, 23 de ellos aún bajo investigación.
Este cambio evidencia algo fundamental: la forma en que se define y clasifica la violencia determina lo que se ve y lo que se cuenta. El uso del término feminicidio ha permitido visibilizar patrones más amplios, exigir respuestas públicas más integrales y reconocer víctimas que antes quedaban fuera del registro estatal.
El caso que dio pie a esta controversia también demuestra por qué la ley importa. Mildred Colón Bonilla fue asesinada por su esposo, Luis Raúl Santiago Alvarado, quien luego se entregó a las autoridades. Su hija, testigo de los hechos, declaró que había tenido que intervenir para evitar que su padre golpeara a su madre en diferentes ocasiones. Ese contexto de control y miedo es precisamente lo que el feminicidio busca describir. El tribunal no negó esa realidad; solo determinó que el inciso utilizado para procesarlo carecía de la precisión jurídica necesaria.
Por eso, aprovechar esta sentencia para restarle mérito a la ley o reducirla a una “agenda ideológica” es profundamente preocupante. La solución no es borrar la figura, sino corregir su lenguaje. Convertir un problema de redacción en un argumento contra la existencia misma del feminicidio demuestra lo mucho que aún se malinterpreta la conversación.
Muchos repiten que “toda vida vale igual” y en efecto moralmente eso es cierto. Pero la igualdad formal no basta cuando las condiciones no son iguales. Las mujeres seguimos enfrentando un patrón de asesinatos vinculados al poder, al control y a la dominación. Fingir que es lo mismo que cualquier otro homicidio es invisibilizar la raíz del problema. El mero hecho de que en pleno 2025 todavía tengamos que justificar la necesidad de distinguir un feminicidio demuestra cuánto falta por avanzar.
Es cierto que la violencia doméstica afecta también a hombres, más, las estadísticas muestran diferencias sustanciales: a nivel global, el 60% de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus parejas o familiares, frente a un 12% de los hombres. Por ejemplo, en Puerto Rico, entre 2000 y 2015, se registraron 44 hombres asesinados por sus parejas mujeres, una cifra que contrasta con cientos de mujeres víctimas en ese mismo periodo. Esto no invisibiliza el dolor de muchos hombres, sino que demuestra que la violencia íntima tiene expresiones distintas y requiere respuestas diferenciadas. Basta mirar las estadísticas para entender que las mujeres están expuestas de forma desproporcionada a una violencia letal en contextos de poder y control basados en el género, un fenómeno que no tiene equivalente en la victimización masculina.
Es importante mencionar que parte del problema está en cómo se tergiversa el feminismo. Ser feminista no equivale a militar en una ideología política o en odio a los hombres. El feminismo práctico no es de izquierda ni de derecha; es un marco de pensamiento y acción que busca equidad, educación y justicia. Existe porque históricamente ha habido estructuras que fallaron en protegernos y discursos que intentaban silenciarnos, pero aún hoy están presente en muchos escenarios. Deslegitimarlo por razones ideológicas no solo es deshonesto, sino peligroso.
Lejos de ser una distracción semántica, hablar de feminicidio con todas sus letras tiene implicaciones concretas. Implica reconocer que muchas de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas tras ciclos de maltrato; que hubo alertas ignoradas, órdenes de protección violadas o una respuesta estatal insuficiente. Implica además entender que la solución va más allá de endurecer penas: requiere educación con perspectiva de género, prevención desde edades tempranas, recursos adecuados para los albergues, un compromiso sostenido de las instituciones gubernamentales y del tercer sector, las familias; pero más importante de los propios hombres para que entiendan que no les pertenecemos.
Cada feminicidio es una derrota como sociedad. En lugar de buscar vacíos jurídicos para invalidar la figura, urge enfocarnos en lo esencial: salvar vidas. Reconocer el feminicidio no significa restarle valor a ninguna vida ni crear jerarquías entre víctimas como muchos piensan; significa visibilizar un patrón específico de violencia.
El problema no es que la justicia tenga género, sino que la violencia lo impone y mientras algunos confunden neutralidad con justicia, nos siguen matando.