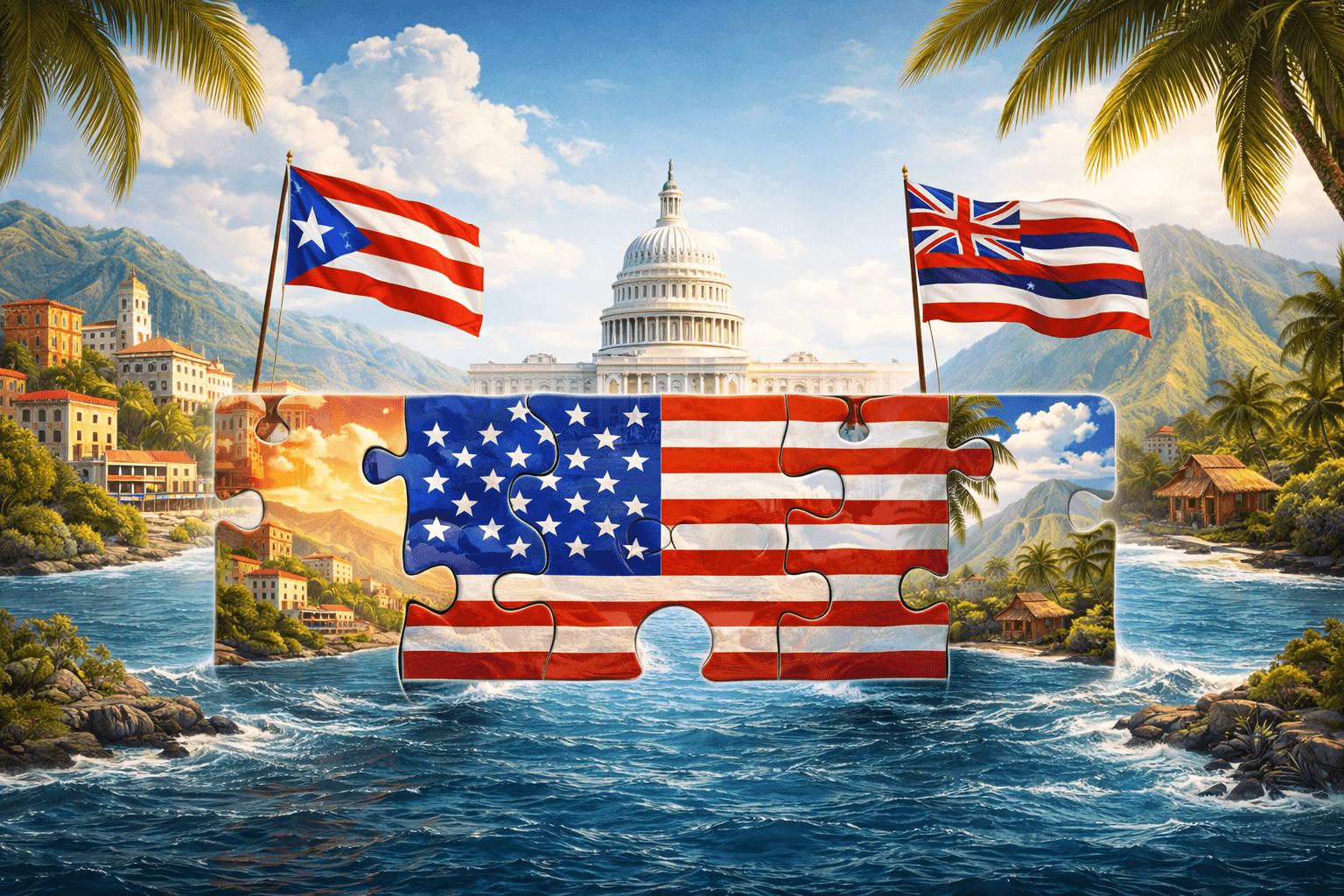Terrorismo emocional y la estadidad: cuando el miedo sustituye la esperanza
“La historia ha demostrado que las luchas no se ganan aceptando con resignación lo que otros perciben como imposible“


La contundente declaración de Velázquez -“Puerto Rico jamás se convertirá en estado, porque se necesitan 60 votos en el Senado, y eso nunca sucederá”- nos obliga a mirar de frente una realidad política muchas veces maquillada con optimismo, pero que encierra un riesgo profundo: el terrorismo emocional operando en el debate sobre la estadidad.
Hablar de “terrorismo emocional” puede sonar extremo, pero su esencia es simple: se trata de generar, mediante discursos conscientes o subconscientes, tal nivel de temor, sensación de impotencia o falta de posibilidad que paraliza la acción. En el contexto de la lucha por la estadidad de Puerto Rico, cuando desde Washington se difunde con naturalidad la idea de que “eso nunca sucederá”, se siembra desánimo entre ciudadanos y activistas; se legitima la resignación y se desactiva la esperanza.
Velázquez señala como verdad absoluta e inamovible las acciones provocadas por la regla del filibusterismo en el Senado federal, que exige 60 votos y que, a su juicio, hace prácticamente imposible la admisión de un nuevo estado como Puerto Rico. Ese diagnóstico, desde lo técnico, puede ser un impedimento, pero no establece los resultados finales de una lucha. Cuando lo pronunciamos como una sentencia inmutable, se convierte en un arma contra la movilización ciudadana. En vez de decir: “Vamos a movernos, podemos lograr un cambio”, se convierte en la mente del pueblo en un “No lo hagas porque es imposible”. En ese intercambio retórico se produce el terrorismo emocional.
¿Y qué efectos tiene esto? Primero, desmovilización. Porque si desde la cúpula política una figura que por muchos años se declaró aliada de causas importantes y de interés de la mayoría de los votantes en Puerto Rico declara que la meta es imposible, muchos ciudadanos —creyendo en su discurso y en que responde a los mejores intereses de los que vivimos en la isla— podrían pensar: ¿Para qué luchar? ¿Cuál es el propósito de seguir si el destino está escrito en piedra? Segundo, apatía: la sensación de que la acción política no sirve de nada ante un adversario tan grande como lo es el Congreso o el Senado. Y tercero, legitimación de la colonia política. Si se asume que la admisión como estado no es viable, se acepta -aunque no se diga explícitamente- que el estatus actual o alguna variante, lejos de la igualdad, es el horizonte realista.
Sin embargo, sería un error dejarnos arrastrar por ese tipo de mensaje sombrío. A algunos les es más fácil seguir la corriente del pesimismo porque no implica lucha. Pero hay otros que deciden ir contra el viento, contra la marea y contra este tipo de pensamiento derrotista. Porque aceptar la imposibilidad como dogma equivale a conceder el terreno al adversario. Claro que es difícil. Claro que hay obstáculos colosales. ¿Cuándo lograr algo trascendental ha sido fácil? ¿Cuál lucha de derechos civiles ganada fue abandonada antes de tiempo? Ninguna. Precisamente por ello es que la movilización adquiere relevancia. Cuando se nos dice que “jamás” será estado, en lugar de resignarnos deberíamos preguntarnos: ¿por qué lo dicen? ¿Qué intereses persisten? ¿Qué narrativa se sostiene detrás del miedo?
El terrorismo emocional contra el activismo estadista se alimenta de argumentos aparentemente técnicos, pero también de cálculos partidarios (“los republicanos creen que Puerto Rico votará demócrata”, según Velázquez). Esa conjunción crea un relato casi determinista: “Esto no va a pasar porque los números no lo permiten, y además porque conviene que no pase”. Frente a ello, resignarse es fácil; tomar la iniciativa es más difícil.
Pero la historia política demuestra que muchas causas ganan terreno cuando quienes las abrazan no aceptan el “no se puede” como fin, sino como punto de partida. Es en el reto donde surge la creatividad, la alianza y la estrategia. Lo que hoy se describe como “sombrío” puede transformarse en un escenario para redefinir la lucha: no simplemente por la estadidad como un evento inmediato, sino por fortalecer la democracia, empoderar ciudadanos y rediseñar la relación de Puerto Rico con el Congreso.
El terrorismo emocional, entonces, debe ser detectado, desenmascarado y combatido. ¿Cómo? Manteniendo la narrativa de la oportunidad aunque los vientos soplen en contra; articulando alianzas en Washington y Puerto Rico; educando ciudadanos sobre el proceso de autodeterminación; y sosteniendo la esperanza como motor del activismo, no como ilusión vacía.
Finalmente, hay que reconocer que la meta no está muerta, aunque algunos la declaren como tal. La fuerza de una causa no radica únicamente en cómo alguien percibe su viabilidad, sino en la persistencia de quien lleva la lucha. Y si permitimos que el miedo nos paralice, estaremos aceptando el verdadero triunfo del terrorismo emocional: la rendición sin batalla. La historia ha demostrado que las luchas no se ganan aceptando con resignación lo que otros perciben como imposible, sino transformando el “jamás” en “aún no”. Mantengamos viva la esperanza, porque cuando se apaga, lo que queda es solo miedo.